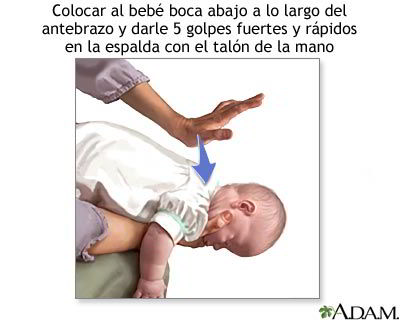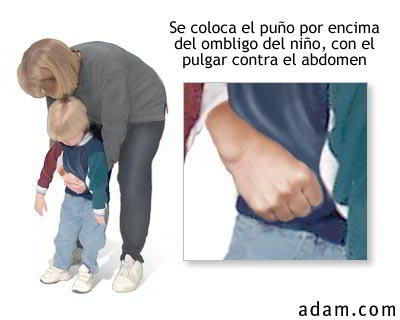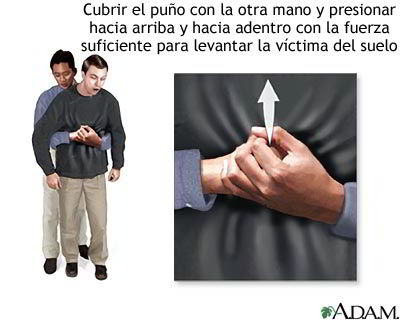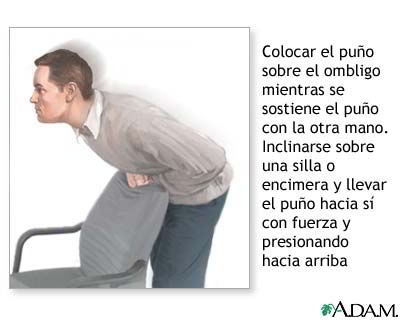1. La celiaquía no es una alergia
Cuando decís que el celiaco es alérgico al glute, muere un gatito. Si alguien tiene una alergia, el elemento que la causa (llamado alergeno) llega a su organismo, que lo percibe como un enemigo y pone en marcha el sistema inmune con una reacción alérgica para hacerle frente y expulsarlo. En el caso de la celiaquía, la gliadina presente en el gluten llega al intestino de una persona con predisposición a no tolerarlo (por alteración genética) y sus glóbulos blancos reaccionan atacando la mucosa de su intestino, que se atrofia de modo que le cuesta trabajo llevar a cabo su función de absorber nutrientes.
2. Algunos celiacos son diagnosticados cuando son adultos.
Aunque parezca increíble, puede ocurrir. Durante su infancia no presentaron el síntoma típico de la celiaquía, la diarrea, con lo que ésta pasó desapercibida hasta que consultaron por fatiga crónica, dolor abdominal, gases y anemia por déficit de hierro. Incluso algunos (pocos, la verdad, un 10%) pueden presentar estreñimiento. Incluso puede darse el caso de ser diagnosticados de síndrome de intestino irritable.
3. El celiaco no sólo debe evitar el trigo.
Se le echa toda la culpa al trigo, cuando hay otros cereales que también le afectan: cebada, avena, centeno y triticale.
4. No sólo el pan y la pasta pueden tener gluten.
Cuando alguien piensa en alimentos con gluten se va a lo obvio. Sin embargo, cuando profundiza un poco, ve que el gluten puede aparecer en alimentos tan “inocentes” como el queso en lonchas o el café instantáneo al emplearse cereales con gluten como espesantes, aditivos o aglutinantes o utilizar derivados de estos mismos como colorantes o conservantes.
 Siglo XXI. María la pediatra coge al bebé. Catorce meses, manitas sonrosadas, unos mofletes como los de la mamá. La madre precisamente está algo agobiada, en la familia de su marido y en la suya hay algunos casos de fibrosis quística. Haciendo caso a su abuela le ha dado muchos besos a su hijo intentando descubrir algún rastro de sabor salado, obsesionándose con el tema. Además, se pone de los nervios cuando el crío tiene diarrea o sufre algún cólico o se resfría.
Siglo XXI. María la pediatra coge al bebé. Catorce meses, manitas sonrosadas, unos mofletes como los de la mamá. La madre precisamente está algo agobiada, en la familia de su marido y en la suya hay algunos casos de fibrosis quística. Haciendo caso a su abuela le ha dado muchos besos a su hijo intentando descubrir algún rastro de sabor salado, obsesionándose con el tema. Además, se pone de los nervios cuando el crío tiene diarrea o sufre algún cólico o se resfría.