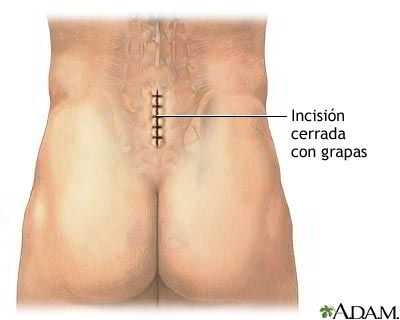Nota: este artículo puede leerse también en Museo de la Ciencia.
Nota: este artículo puede leerse también en Museo de la Ciencia.
Hoy vuelvo a ponerme seria para hablar de un tema que seguramente os habréis planteado en más de una ocasión. El fin de semana pasado me acordé de él al estar con una amiga que tiene intolerancia a la lactosa y con la que he hablado en unas cuantas ocasiones de la conveniencia o no de que un ser humano adulto tomara leche.
Hace un tiempo tuve ocasión de leer un buen artículo de Pablo Palenzuela en La lógica del titiritero que comenzaba así:
En 1903 el filósofo George Edward Moore le puso el nombre de “falacia naturalista” a la creencia de que “todo lo natural es necesariamente bueno”. Esta creencia sigue teniendo adeptos, con independencia de que resulte difícil saber con exactitud qué es “natural” o “artificial” (incluso qué es “bueno” o “malo”). He oído versiones de la “falacia” en frases tales como “el hombre es el único mamífero que consume leche en estado adulto”, dando a entender que esta costumbre es “anti-natural” y, por ello, perjudicial para la salud.
Efectivamente, la falacia naturalista está más presente de lo que nosotros mismos nos imaginamos, sobre todo en temas de salud. Cuando estaba en la facultad me enfrenté varias veces a esta falacia y ahora que me estoy preparando el MIR sigo enfrentándome a ella. Uno de los asuntos que más me han planteado amigos y familiares es si la leche es mala para la salud. Que si es antinatural que el ser humano adulto consuma leche porque eso es algo reservado para mamiferos lactantes, que si favorece el desarrollo de ciertos cánceres, sienta fatal al aparato digestivo, etc. En HomoScience tuvimos un debate sobre el tema y hoy vuelvo a la carga con él, aportando datos que sustenten mi postura: que la leche y sus derivados son buenos para la salud y no perjudican en absoluto al ser humano no lactante. Quiero dejar claro que aquí aporto una serie de argumentos a favor de mi postura y que estoy totalmente abierta a réplicas y a que se me lleve la contraria siempre y cuando se aporten enlaces, artículos, pruebas, etc. Ya sabéis: la carga de la prueba incumbe al que afirma ![]()
Tras esta larga introducción, vamos al tema principal: ¿es mala la leche para la salud? ¿Es antinatural tomar leche y sus derivados siendo mamíferos adultos? Yo sostengo que no. ¿Por qué? Por una serie de razones:
- La mayor parte de los adultos de España poseemos una enzima, la lactasa, capaz de metabolizar la lactosa de la leche, de manera que podemos aprovechar los nutrientes que nos aporta, especialmente calcio y vitaminas. ¿Es antinatural aprovechar que poseemos esa enzima para metabolizar la lactosa contenida en la leche?
- En caso de intolerancia a la leche siempre se puede recurrir a sus derivados, ya que en el proceso de fermentación se pierde la lactosa contenida en la leche mientras que sus nutrientes permanecen, pudiendo ser utilizados igualmente por el organismo.
- Habrá quien argumente que hay otras fuentes de calcio y vitaminas. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, la leche y sus derivados son productos que los niños toman con más facilidad y comodidad, aparte de ser alimentos completísimos al tener calcio, vitamina D y fósforo, tres elementos importantísimos para la correcta calcificación de los huesos. A todo esto, remarco que estamos diciendo que la leche es buena para la salud en su justa medida, dentro de una dieta equilibrada.
- La leche no sienta fatal al aparato digestivo ni hace las digestiones más lentas. Tan sólo provoca diarreas y flatulencias en caso de no poseer la lactasa, pero en individuos tolerantes no causa ninguno de los efectos mencionados.
- En cuanto a que la leche favorezca la aparición y el crecimiento de ciertos tipos de cánceres, no se ha demostrado tal afirmación, con lo que es más un mito que otra cosa.
Y ya por último os dejo con la explicación de por qué muchos humanos adultos podemos consumir leche sin que nos pase nada.
Si echamos un vistazo al PubMed o el NEJM, por citar dos lugares que incluyen en su base de datos artículos científicos, encontramos que hay documentados casos de personas con intolerancia a la lactosa, un disacárido presente en la leche. Para poder metabolizarlo es esencial poseer una enzima llamada lactasa, presente en grandes cantidades en el organismo de los mamíferos lactantes. Conforme vamos creciendo, el organismo de los mamíferos va sintetizando una menor cantidad de lactasa. Hay una excepción: el ser humano. No todos los humanos, claro está, hay quien sigue produciendo lactasa en cantidades suficientes para poder metabolizar la lactosa sin problemas y quien la produce en menor cantidad o no la produce. Si echamos un vistazo a este artículo de Bersaglieri et al, podemos leer que:
In most human populations, the ability to digest lactose contained in milk usually disappears in childhood, but in European-derived populations, lactase activity frequently persists into adulthood (Scrimshaw and Murray 1988). It has been suggested (Cavalli-Sforza 1973; Hollox et al. 2001; Enattah et al. 2002; Poulter et al. 2003) that a selective advantage based on additional nutrition from dairy explains these genetically determined population differences (Simoons 1970; Kretchmer 1971; Scrimshaw and Murray 1988; Enattah et al. 2002), but formal population-genetics–based evidence of selection has not yet been provided
¿Qué quiero decir con esto? Pues que se ha descubierto la existencia de un gen que regula la formación de lactasa, la cual puede mantenerse o no con el tiempo, según el gen heredado. El gen “perdurable”, por llamarlo de alguna forma, está más presente en la población europea, sobre todo Centroeuropa, mientras que no se observa en el sur de África ( aunque es interesante reseñar lo que comenta Alfonso M. Corral, “No sólo existe la mutación “europea” de la que hablas. En África, tan sólo un 5% de la gente es capaz de digerir la leche, a pesar de no tener la mutación que poseemos los europeos.El motivo por el que ciertas poblaciones que se dedicaban a la ganadería en África podían digerir la leche fue un misterio hasta el año pasado cuando los científicos identificaron tres nuevas mutaciones que causaban que el gen de la lactasa no dejara de expresarse al hacernos adultos), Japón y América del Sur. En aquellas regiones del mundo donde no se hereda este gen, hay mayor intolerancia a la leche. Existe la hipótesis de que la capacidad de digerir la leche siendo adultos es una cualidad que ha surgido a partir de una mutación en aquéllas poblaciones que incluyeron la leche en su dieta habitual, siendo una gran ventaja evolutiva. Sin embargo, son sólo hipótesis, aún no comprobadas del todo.
Dicho todo esto,¿qué opináis del tema?

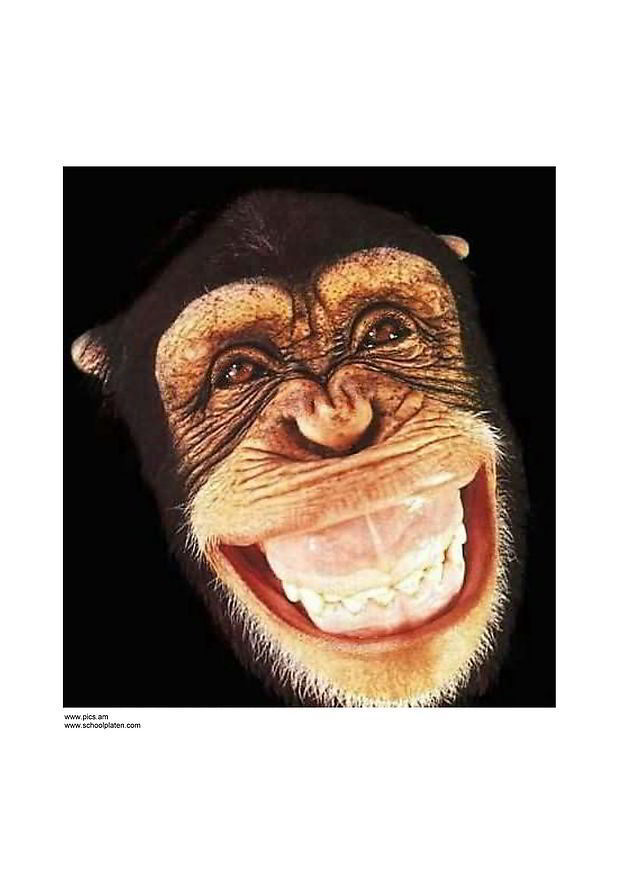 Cuando me mencionan la halitosis, me acuerdo siempre de uno de mis profesores favoritos, un profesor de Literatura que a la hora de enseñarnos Morfología y Sintaxis nos proponía frases “llamativas” para analizar. Una que jamás olvidaré es “Te huele el aliento a sobaco de mono”. Este tipo de frases, junto con su buen humor y la pasión que le ponía a la docencia me marcaron bastante, aunque no lo suficiente para que me decantara por las Letras en vez de por las Ciencias, pero eso es harina de otro costal. (Profe, si estás leyendo esto, que sepas que es con todo el cariño del mundo
Cuando me mencionan la halitosis, me acuerdo siempre de uno de mis profesores favoritos, un profesor de Literatura que a la hora de enseñarnos Morfología y Sintaxis nos proponía frases “llamativas” para analizar. Una que jamás olvidaré es “Te huele el aliento a sobaco de mono”. Este tipo de frases, junto con su buen humor y la pasión que le ponía a la docencia me marcaron bastante, aunque no lo suficiente para que me decantara por las Letras en vez de por las Ciencias, pero eso es harina de otro costal. (Profe, si estás leyendo esto, que sepas que es con todo el cariño del mundo  mal aliento se localizan en la boca. En segundo lugar, están las infecciones respiratorias y otorrinolaringológicas. Y ya por último, tenemos procesos generales (diabetes, por ejemplo), problemas de hígado o de riñones (que levante la mano el estudiante de Medicina que no esté harto de oír la dichosa frasecita “fetor urémico“). También hay que tener en cuenta que ciertos fármacos pueden resecar la boca o variar la flora bacteriana de la boca, favoreciendo la halitosis.
mal aliento se localizan en la boca. En segundo lugar, están las infecciones respiratorias y otorrinolaringológicas. Y ya por último, tenemos procesos generales (diabetes, por ejemplo), problemas de hígado o de riñones (que levante la mano el estudiante de Medicina que no esté harto de oír la dichosa frasecita “fetor urémico“). También hay que tener en cuenta que ciertos fármacos pueden resecar la boca o variar la flora bacteriana de la boca, favoreciendo la halitosis. ento de la saliva y que no pueda cumplir sus funciones. Al hilo de esto, recuerdo que quien siga la
ento de la saliva y que no pueda cumplir sus funciones. Al hilo de esto, recuerdo que quien siga la